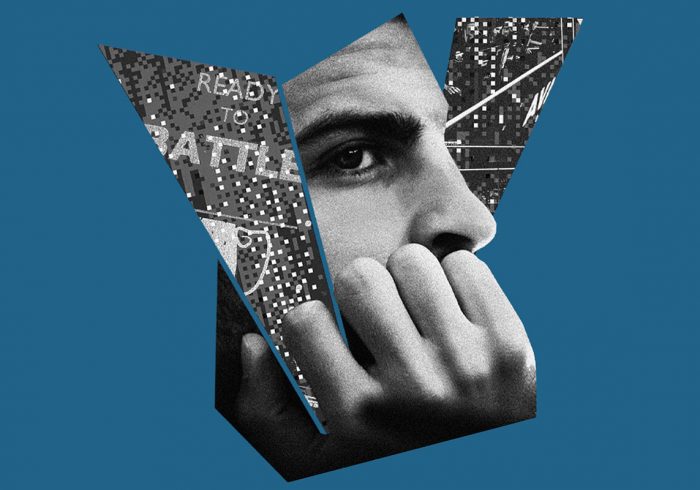En el mismo lugar que en Tokio, sexto. Tres años después, la sensación es frustrante para Hugo González. Tampoco el tiempo le consuela: apenas cinco centésimas más rápido (52.73 frente a los 52.78 de entonces). Lento para un podio olímpico, que exige lo mejor que cada nadador en el momento decisivo. Le sucedió a quienes subieron al cajón pretendido por el español. Se impuso el italiano Thomas Ceccon, que fue cuarto en la capital nipona, con unos excelentes 52.00, y en segundo lugar concluyó el chino Xu Jiayu, cuarto entonces. Si Hugo les hubiera seguido en la progresión, hoy tendría al menos el bronce. "Si estuviera contento, no sería deportista", dijo el español. Eran las palabras de la frustración.
Sabe Hugo que los 100 espalda no son su mejor prueba, aunque su resultado en Tokio fuera mejor que el de los 200, donde no alcanzó la final y se marchó entre quejas por las pocas ayudas que recibían los nadadores, a su entender. A partir del miércoles, cuando nadará las series y semifinales, si se clasifica, tiene su segunda gran oportunidad. Desde Tokio, el español ha trabajado tanto la salida como la velocidad, más determinantes cuanto menor lo es la distancia, en sus entrenamientos en California, aunque con la asesoría compartida de su entrenador de siempre en el Canoe, José Ignacio González, 'Taja'. "En menos de 48 horas tenemos la oportunidad de demostrar que hemos llegado mejor", insistió.
Mala salida
En París no ha podido, por ahora, mostrar los teóricos resultados. Mala fue su salida y mala su progresión, con un giro en 25,52 que empeoraba incluso en una centésima el de las semifinales. Entonces su tiempo fue de 52.95, por lo que en la final nadó más rápido el segundo 50, pero fue insuficiente.
La decisión de irse a Estados Unidos, crucial para el salto competitivo necesario, al entrar en el ecosistema universitario, donde se enfrenta en las ligas a los que serán sus rivales en los Juegos, ha sido un ir y venir, en Auburn, Virginia y finalmente California, hasta que se asentó en el grupo de Dave Durden, en Berkeley, nombrado, además, jefe del equipo estadounidense de natación. No es un viaje indispensable, como demostró el caso de Mireia Belmonte, pero se repite en los grandes nadadores olímpicos españoles, desde Martín López Zubero, afincado en Estados Unidos, a Sergi López o ahora Hugo. Al mallorquín le falta el podio que ellos consiguieron.
Más lento que en Doha
A pesar de que partía con grandes esperanzas también en el 100, donde fue plata en el pasado Mundial, hace unos meses en Doha, Hugo debe reponerse rápido mentalmente. En la capital qatarí fue capaz de nadar 52.70, registro que no pudo igualar en la piscina de La Defénse, donde fue tres centésimas más lento. Las referencias de un Mundial en año olímpico, apretado el calendario todavía por los efectos de la pandemia, no son las más interesantes, ya que muchos nadadores priorizan la preparación para alcanzar el pico de máximo rendimiento en los Juegos.
Si tiene algo que ver o no la profundidad de la piscina, de la que se quejó el mallorquín tras las series, la realidad es que es la misma para todos, también para el italiano Ceccon o el chino Jiayu. En 200, en cambio, fue campeón en Doha, además de lograr, justo dos meses antes de los Juegos, el récord de España (1.54.51) en los Campeonatos de España. El de 100 sigue lejos (52.38), en posesión de Aschwin Wildeboer desde 2009, un año prolífico para los récords, impulsados por los bañadores mágicos que más tarde fueron prohibidos por la FINA, aunque sin anular las plusmarcas. Algunos resisten a nivel mundial.
Los 100 espalda podrían haber tenido más representación española en una final, en categoría femenina, pero Carmen Weiler Sastre se quedó a un puesto. Fue quinta en su semifinal, como le había ocurrido a Hugo, pero su tiempo (59.72) fue el noveno en lugar del octavo. Para Carmen, el diploma habría sido un premio con sabor a medalla. Para Hugo, el papel no sabe a nada.