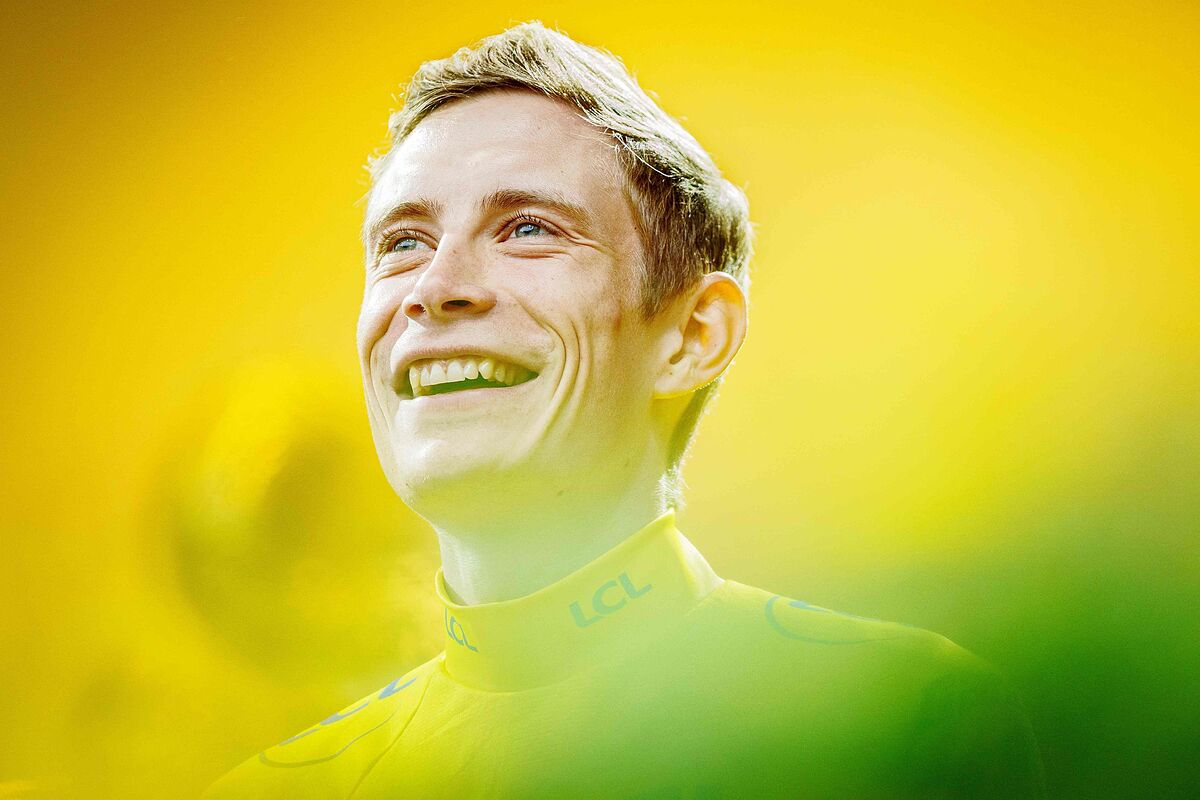Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard no se llevan ni bien ni mal. Se tratan con una respetuosa asepsia. Pero tres Tours consecutivos en una partida a dos bandas ya han establecido entre ellos un tipo de relación llamad o, con mayúsculas, RIVALIDAD. Equivaldría en el ciclocross, a la que mantienen desde juveniles Mathieu van der Poel y Wout van Aert.
Rivalidades… El deporte se ha nutrido a menudo de su atractivo. Sus protagonistas se han necesitado recíprocamente y contribuido a elevar sus modalidades a las más altas cotas de popularidad y pasión. Quizás Leo Messi no hubiera sido tan Messi sin Cristiano Ronaldo; y quizás Cristiano no hubiera sido tan Cristiano sin Messi.
Una especie de simbiosis inversa que también reza para Alain Prost y Ayrton Senna, en la cima de la Fórmula 1 entre 1988 y 1993. Midieron sus motores primero como compañeros mal avenidos en McLaren y luego, separados, uno en Ferrari y el otro en Williams.
Sobre las dos ruedas, jinetes de una rugiente yegua metálica, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo escenificaron una antipatía personal desde 2003 con ambos en 125 c.c. Ni se miraban, aunque fuera de soslayo. Ni se saludaban, aunque fuera por compromiso. En 2005, ya en 250 c.c., alcanzaron el cenit de hostilidad mutua. «Yo estaba dominando la categoría y él venía a quitarme el sitio» (Pedrosa). «A mí me motivaba la rivalidad, y a la gente le gustaba». (Lorenzo).
Ética y estética
La rivalidad en ciclismo -regresamos a él- nos devuelve a Jacques Anquetil y Raymond Poulidor escalando, hombro contra hombro, el Puy de Dôme en el Tour de 1964. Nos rescata de las inmediatas preguerra y posguerra a Fausto Coppi y Gino Bartali. Dos hombres simbolizando dos Italias. Una laica e izquierdista y otra católica y tradicional.
Los tres combates entre Muhammad Ali y Joe Frazier, de una ferocidad que traslucía la inquina mutua, enfrentaron en el ring a dos potencias dispares. A un agraciado genio lenguaraz, provocador, excéntrico (¿un tipo negro de Kentucky convertido al Islam?), y a un rudo nativo de la racista Carolina del Sur sin ramalazos contestatarios. En afiladas palabras de Ali, un «Tío Tom».
Tampoco se podían ver ni en pintura Carl Lewis, elegante, exhibicionista, de cuna de clase media acomodada, y Ben Johnson, tosco, tartamudo, retraído, emigrante de Jamaica a Canadá. Cuestión de estética y, vistos los malos hábitos de Johnson, de ética, aunque nunca estuvo Lewis libre de toda sospecha.
Entre finales de los 70 y la primera mitad de los 80, la rivalidad en las carreras de mediofondo entre el aristocrático y distante Sebastian Coe y el plebeyo y ceñudo Steve Ovett fue algo así como la reproducción en los estadios de la lucha de clases. Una muy británica y literaria dialéctica social.
Oficialismo y disidencia
La rivalidad en los 90 de los corteses Haile Gebrselassie y Paul Tergat constituyó, en cambio, un pleito nacional tanto como personal. Encarnaban la pelea incruenta pero intensa entre Etiopía y Kenia por el predominio universal en las pruebas de fondo.
Aquello era alta política de África para el mundo. Pero, en las décadas de los 80 y 90, Anatoli Kárpov, un ruso de la vieja guardia inmovilista, y Garry Kaspárov, un azerbaiyano partidario de la perestroika y el glasnost, libraban con un tablero de ajedrez por medio una guerra ideológica entre el oficialismo y la disidencia. Kaspárov contribuyó lo suyo al jaque mate a la URSS.
Acaso ninguna rivalidad tan arraigada y larga como la protagonizada, en la cumbre de la excelencia, por Roger Federer y Rafael Nadal. También tal vez ninguna tan fraternal y respetuosa con las reglas más exquisitas de la cara más ejemplar del deporte. Novak Djokovic, más joven que ambos, fue un tercero en concordia; un invitado igualitario a la fiesta del tenis más caballeroso en el seno de la competición más encarnizada.
En los deportes colectivos, la rivalidad, en la NBA, entre los Celtics y los Lakers llevó al baloncesto, a comienzos de los 80, a una dimensiónglobal no superada; a una expectación desconocida no sólo en Estados Unidos, donde, hasta ese momento, la competición se retransmitía en diferido.
La escena era publicitariamente perfecta. La Costa Este (Boston) contra la Oeste (Los Angeles). Y dos hombres personificando en cada equipo lo más granado del basket. Larry Bird, blanco y sobriamente certero, en los Celtics. Magic Johnson, negro y dotado del don de la fantasía, en los Lakers. La fórmula abrió para siempre la NBA al mundo.