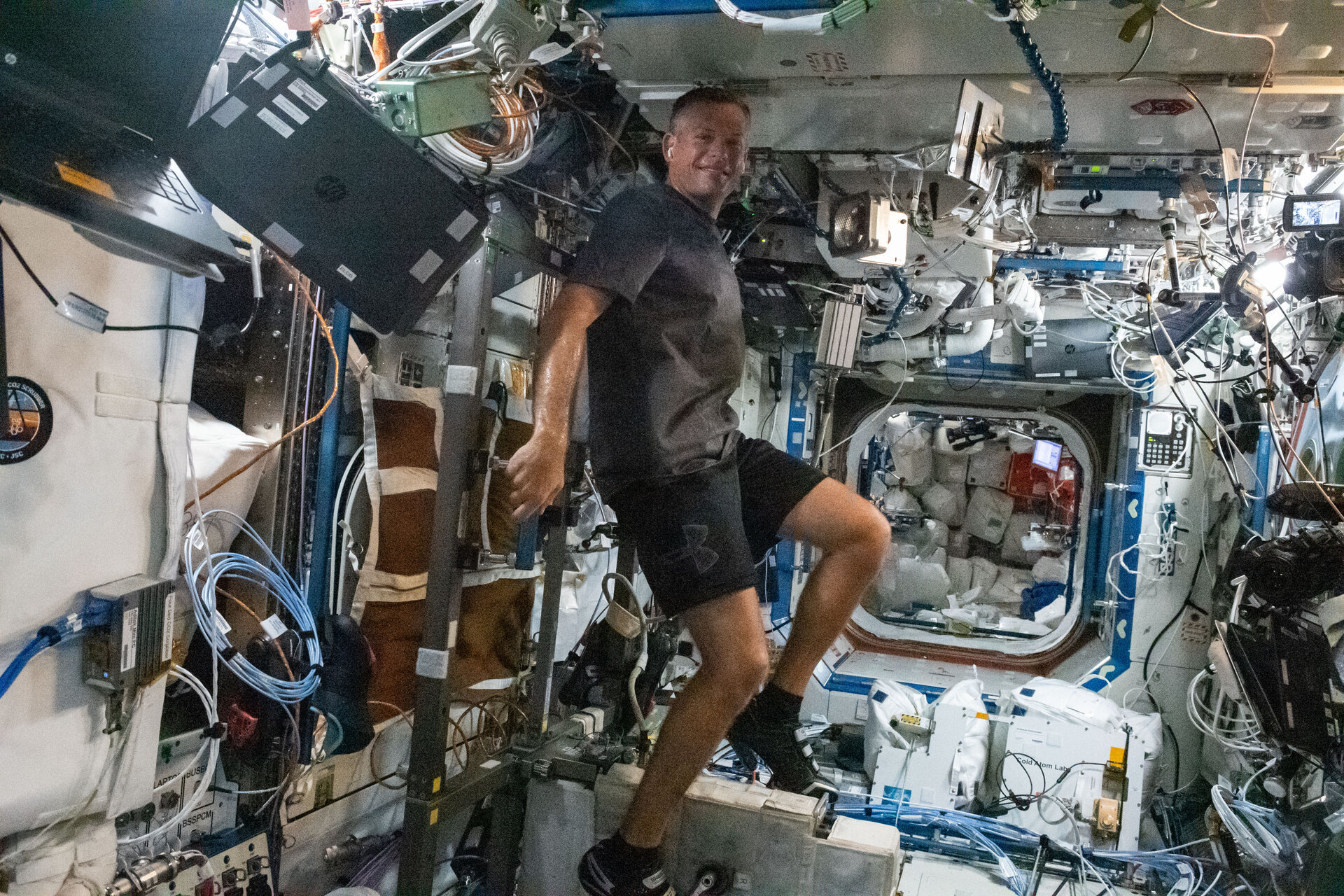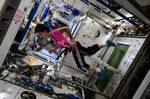Loïc Meillard aprovecha la desgracia de McGrath y se lleva el oro en el eslalon

Ésta es una historia de triunfo, esperanza, derrota y dolor en una sola pieza. Vayamos con el planteamiento, el nudo y el desenlace. Nevaba copiosamente en Bormio, empañando y encogiendo el paisaje, envolviéndolo en una claridad lechosa y plana, cuando el noruego Atle Lie McGrath tomó el primero la salida en la primera manga del eslalon olímpico.
Obviamente, y aprovechando al máximo la calidad virginal de la nieve, estableció el primer mejor tiempo. Noventa y cinco esquiadores después, demasiados para una competición como los Juegos Olímpicos, que debe evitar el relleno, seguía siendo el mejor por delante del suizo Loïc Meillard, a 59 centésimas, y el austriaco Fabio Gstrein, a 96.
Cuando, en calidad de líder, salió en último lugar en una segunda manga sin ventisca e incluso con rodales azules en el cielo... hizo el temido "caballito" a los pocos segundos. El drama, como el de Lindsey Vonn en el descenso, más bien tragedia en el caso de la estadounidense, no se hizo esperar. McGrath enredó las tablas con el palo de la puerta y se le hundió todo de golpe. Iracundo hasta perder el control de sí mismo, arrojó los bastones, convertidos en herramientas enemigas a las que repudiar y castigar, todo lo lejos que pudo. Se quitó los esquíes, cuyo ominoso contacto no podía soportar, y, solo y "desnudo", atravesó la pista en dirección al bosque.
Y allí, junto a las protecciones que lo delimitaban, se arrojó boca arriba sobre la nieve, probablemente odiándose y sintiendo lástima de sí mismo, rumiando quién sabe qué pensamientos atropellados. En sumo contraste, allá abajo, Loïc Meillard celebraba el oro. Fabio Gstrein, a 35 centésimas, la plata. Y Henrik Kristoffersen, el otro gran noruego, a 1.13, el bronce. Quim Salarich, 22º en la primera manga, terminó en la decimonovena posición. Objetivo cumplido. Felicidades. En su tercera presencia olímpica le ha ido mejor que en las otras dos. En Pyeongchang 2018 no terminó la segunda manga. En Pekín 2022, la primera.
Las condiciones ambientales, a las que Salarich sobrevivió, condujeron a una enorme "mortandad" entre los participantes en el primer sector. No lo acabaron 52. Entre ellos Lucas Pinheiro-Braathen, el ganador del gigante, una de las estrellas carismáticas de los Juegos y con una victoria esta temporada en eslalon, en Levi. También se quedó en el camino el francés Paco Rassat, la revelación de la especialidad, con una victoria en Gurgl y otra en Adelboden. Y no respondió a las expectativas el francés Clément Noël, campeón en Pekín'22, que, además, no concluiría la segunda manga.
La prueba se presentaba bastante abierta. A diferencia del eslalon femenino, que no ha conocido en sus siete citas de la temporada más triunfadora que Mikaela Shiffrin, los nueve masculinos han saludado a siete vencedores distintos, incluyendo al propio McGrath, ganador en Alta Badia y en Wengen. La colérica desesperación del noruego estaba, a sus ojos, justificada. Nadie reunía tantas buenas cartas como él. Se había impuesto, como queda dicho, en dos eslalons este curso, lidera la clasificación de la especialidad en la Copa del Mundo y había realizado el mejor tiempo en el primer tramo. Disponía de muchos argumentos a su favor. Todos se fueron por la borda.
El miércoles termina el esquí alpino con la disputa del eslalon femenino. Mikaela Shiffrin, que no obtuvo recompensa alguna en la combinada por equipos ni en el gigante, se enfrenta a la última oportunidad, y la mejor, a tenor de los antecedentes descritos, de salir de estos Juegos con un oro. Seguramente, después de lo visto en la prueba masculina, estará reflexionando más de lo habitual acerca de la delgada frontera que separa la ilusión de la decepción, lo probable de lo imposible y, en definitiva, el éxito del fracaso.