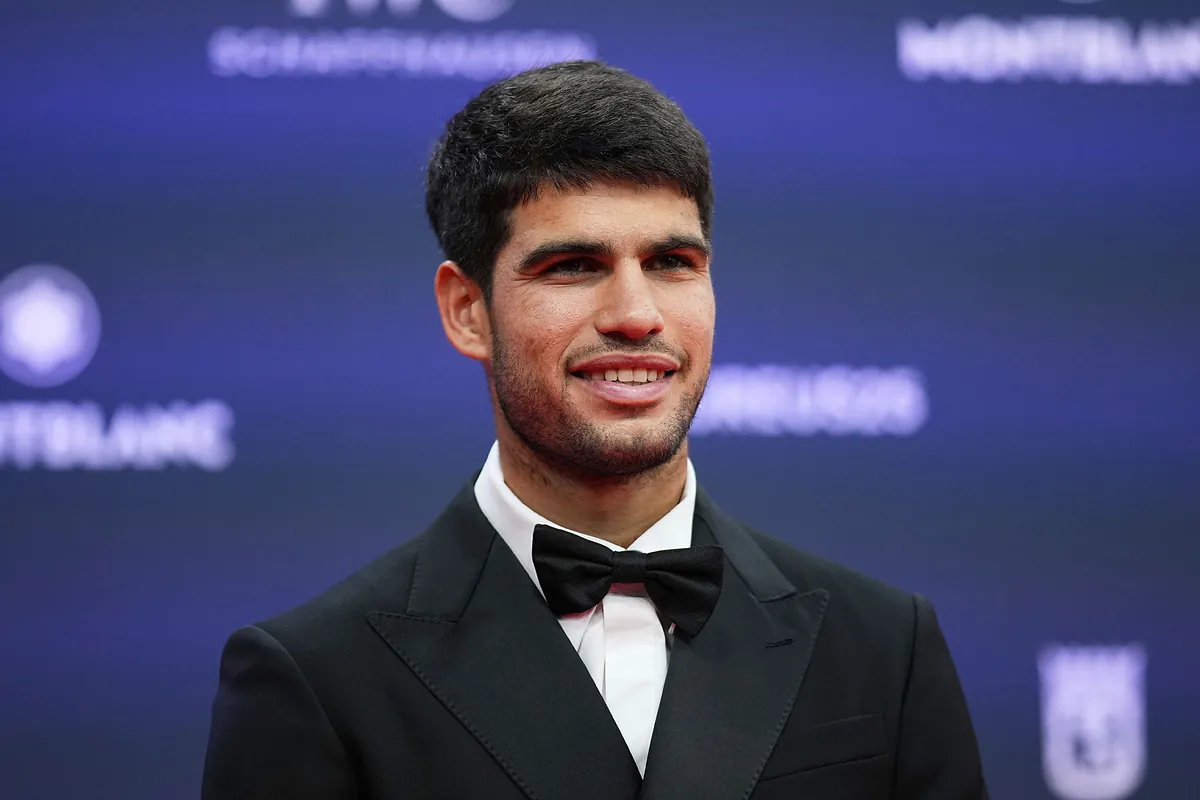La selección cae ante el primer rival de nivel al que se mide (30-22) y deberá vencer el domingo a Países Bajos para estar en cuartos de final
España se ha metido en un lío en el Mundial femenino de balonmano. Este domingo (16.30 horas, TDP) deberá vencer a Países Bajos, que está virtualmente clasificada, pero que querrá defender su liderato de grupo. Si la selección cae, dependerá de una difícil carambola para estar en cuartos de final. Lo dicho: un buen lío. La derrota este viernes ante República Checa (30-22) fue un tropiezo doloroso por varios motivos. Por la trasquilada que provocó en la clasificación, claro está, pero también por las sensaciones.
Porque hasta el momento España llevaba un Mundial inmaculado -cuatro victorias en cuatro partidos-, pero era consciente que todos sus rivales no daban el nivel. La sobredimensión de un campeonato con 32 selecciones y la naturaleza del balonmano, eminentemente centroeuropeo, provocan estas anomalías. Pasaron Kazajistán, Ucrania, Brasil y Argentina y no se podía decir si la selección estaba jugando bien o mal. Ante Brasil, si acaso, se comprobó que hay carácter. Poco más. República Checa era la primera prueba real y acabó en disgusto.
Ante un conjunto con una defensa 6:0 muy hundida, sobre la línea, la selección echó en falta lanzamiento exterior -ausente Shandy Barbosa en el torneo- y se entregó a la creación de Silvia Arderius. Apenas funcionó. En la primera parte sólo pudo anotar nueve goles y en la segunda, pese al ímpetu, 13 más. Fueron meritorias las actuaciones de Petra Kudlackova, la portera checa, o de Marketa Jerabkova, la lateral más experimentada de un equipo jovencísimo, pero sobre todo la derrota fue demérito de España.
República Checa se suponía un rival asequible -nunca ha jugado unos Juegos Olímpicos, nunca ha estado en cuartos de final de un Mundial- y ahora Países Bajos exigirá un nivel superior. La selección ‘oranje’ fue campeona del mundo hace nada, en 2019, y mantiene referentes de entonces como la central Estavana Polman, MVP de aquel torneo, o la lateral Lois Abbingh, máxima goleadora. España se ha metido en un lío.